Construyen paisajes fantaseados, topografías, mitologías, sirven con su simple presencia para llegar mucho más lejos de lo que podríamos exigirle al lenguaje. Entre algunos cinéfilos -entre los que me incluyo- por ejemplo, hay imágenes ante las que nunca podremos dejar de arrodillarnos. Arrodillarse en un sentido religioso, de deslumbramiento y de recogimiento, de entrega y de comunión. Por ejemplo...
Se imaginan las imágenes al leer sobre ellas, se sabe de su existencia, se intuye. Se sueña. Por ejemplo, estos fragmentos arrancados al montaje que Ingmar Bergman rodó para la televisión sueca a partir de La tormenta de Strindberg y que hoy, ahora, tengo junto a mí, después de casi una década de búsqueda, pulcramente asentados en un rincón de mi disco duro:
Amar las imágenes es encadenarnos a ellas. Invertir toda una vida pensando qué quiere decir un movimiento de cámara. Porque hay movimientos de cámara que son más grandes que la vida entera. El director muere tanto como el espectador, pero la película es un mausoleo incómodo que sigue diciendo algo.
El milagro de la resurrección de la imágen -la ontología, pasando de puntillas por Bazin- es a la vez su deslumbramiento como huella, pero también la voz con la que habla. La voz con la que mira, porque en toda imágen hay siempre una interpelación hacia la cámara, como un ansia de destruír los bordes del encuadre para canibalizarlo todo.
La relación con las imágenes es un acto de amor, y por eso siempre tememos en lo íntimo que las imágenes amadas se desplomen en una infidelidad con el mal analista, con el que quiere utilizarlas para justificar a Dios o al diablo, con el que aprendió un tic teórico y lo repite hasta la saciedad bajo los focos, con el que nos leyó y quiso ser como nosotros, o como el que leímos queriendo ser como él. Comencé a escribir sobre Bergman porque tuve un deseo de sus imágenes, porque supe que había una cierta verdad en sus imágenes sobre mi deseo. A veces no las entendí demasiado, otras veces creí saber algo sobre ellas y me descubrieron, años después, diciéndome otra cosa. A veces pensé que las había conquistado y otras veces creí que las había vivido. Antes jugaba al dominador y ahora juego al arqueólogo: busco, quito el polvo, escarbo en busca de las imágenes perdidas, imágenes deseadas, imágenes que a veces aparecen porque otros, cómplices, le amaron tanto como yo. Más que yo.
Y por eso, ocurre el milagro que nunca dejará de sorprender al buen analista. La imagen sigue existiendo. La imagen pese a todo.




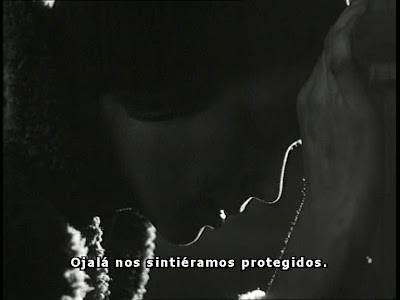
















No hay comentarios:
Publicar un comentario